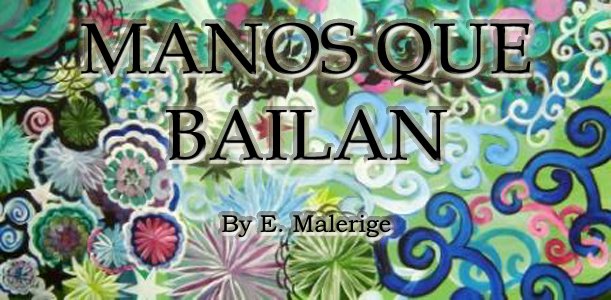Inés era una niña que amaba dibujar. En lugar de hacer las planas del abecedario, prefería gastar las hojas en bocetos de entes imaginarios; animales de la selva africana, o cuerpos lascivos de mujeres desnudas. ¿Podría alguien comprender que su mente no nació pura? Irónico que la hubieran bautizado con ese nombre que entre sus cuatro letras encerraba un significado totalmente contrario a sus pensamientos, pero asi le gusta jugar al destino.
La niña se perdía entre los trazos, que formaban laberintos en otra dimensión; eran su refugio contra las realidades tan atocigantes entre las que vivía. Y es que ante la falta de amigas, no quedaba más que inventarselas y tomarles una foto extravagante de carbón.
Un lunes por la mañana, Inés salió de su casa cargando a sus espaldas, sobre su mochila Samsonite de colores psicodélicos, un paquete muy pesado que su madre le había impuesto. ¡No quiero ningún dibujo en tu cuaderno!.- fue la sentencia de una mujer que se encontraba harta de ver a tantos gatos rascándose la panza en cada hoja (la maestra tenía un sello muy burlón que aplicaba a cada tarea no elaborada), y que la libreta no durara lo que debiera, teniendo que gastar algunos pesos extras.
Con la mano temblorosa, miraba la blancura del papel, que a gritos le pedía ser profanado con alguna de esas amazonas que la niña dibujaba tanto. Comenzó a morderse las uñas, a carcomer el lápiz. Sin darse cuenta en que momento, comenzó a dolerle la cabeza y de pronto sintio que todo a su alrededor daba vueltas. La pobre Inés estaba a punto de vómitar, con la mirada desenfocada, con destellos inexplicables que la torturaban.
Cerró los ojos fuertemente ante tal ataque óptico, y al abrirlos descubrió que su maestra había crecido tanto que atravesaba el techo hasta el infinito cielo. ¿Acaso era posible? Nadie se lo estaba contando, ¡Ella lo estaba viendo!
Se sintió de pronto como el frijol del experimento de Ciencias Naturales, solitario en el fondo de un enorme frasco de mayonesa. Algo la ahogaba, un ataque de ansiedad se iniciaba y entonces, como por arte de magia, todo se encogió. Cual Alicia, atrapada en la casa del conejo blanco, asi se vio la niña en medio de un salón de clases fumigado, quizá, con chiquitolina. Inés comenzó a sudar frío y a mover inconscientemente su pierna derecha. Ya no quedaban uñas que morder, y el papel seguía gritando "Rayamé....dibuja en mí".
Buscando una distracción para tan terribles instantes, la niña sacó de su mochila el libro de Lecturas; pero los dibujos tan extravagantes que decoraban cada relato, no podían menos que incitarle a dejar bailar sus manos.
¿Qué podía hacer? Clavaba los colmillos en sus carnosos labios para no gritar ante los demás niños. Y a poco estaba de un desmayo cuando una brillante idea le llegó: ¡En cada libro existían bordes blancos!
Feliz, con lapicero en mano, fue trazando las lascivas curvas de una bacante desnuda en pleno extásis; mientras del lado opuesto, las piernas de una doncella seducían a un ojo solitario dibujado en una esquina.
Inés adoraba tanto dibujar. Era gracias a este ejercicio, que podía desahogar a su alma torturada por un fuego que le bajaba hasta el pubis, apresurando a sus manitas infantiles a buscar una almohada para colocarla entre las piernas; provocandola a realizar, con esta última, un baile cadencioso, acompañado de gemiditos que trataba de ocultar y que, sencillamente, no recordaba haber aprendido en ningún lugar. Sus caderas nacieron para ser divas en la pista o en la cama, o quizá en ambas.
El orgasmo se avecinaba, y después de varios bocetos y retorcijones bastante raros en su mesabanco, la niña perdía todo contacto con el mundo de los niños; aquel donde no se sabe de homicidios ni drogadicción; en donde no se conoce el significado de la palabra prostitución. Perdía la mirada de inocente criatura para convertirse en voluptuosidad y pecado. Por su mente atravesaban eróticas imagenes de copulación, de orgías; de colibríes con largas lenguas chupando el nectar de una virginal flor, para después partirla en dos. No llegaba ni siquiera a los 7 años de edad, pero dentro de aquel breve cuerpo, un súcubo se hallaba encerrado.
Al volver a su realidad de infanta, Inés observaba a sus compañeros de clase; buscando entre ellos alguien con quien poder charlar un poco sobre aquello que no comprendía pero que disfrutaba infinitamente.
Niñas con trenzas francesas y boquitas haciendo muecas caprichosas, todas la miraban con desdén al no comprender por qué de pronto las mejillas de Inés se enrojecían mientras apretaba las piernas con fuerza. Niños con cabelleras bañadas en gel o limón, que aun no descubrían que aquel pequeño miembro que poseían, servía para algo más que miccionar. Nadie con quien ser sincera, ni mucho menos ser hetera.
Inés vagaba en soledad durante los recesos. Solía esconderse tras un arbol de mangos, o en la biblioteca siempre abierta, siempre ignorada; justo como ella, por eso la amaba. Leía cuanto encontraba, y en ocasiones varias, aprovechaba la sala para sus sesiones de autoerotismo con el mirado nº 2 y los espacios en blanco.
Pero un día más que otro, la niña fue acusada de malvada por la misma mujer que al mundo la trajo. Había descubierto entre los libros, aquellos diabólicos garabatos; y culpó al padre ausente de tal comportamiento. Inés solo tartamudeaba. ¿Cómo decirles la verdad? ¿Cómo explicarles que habían errado al nombrarla?
by E. Malerige